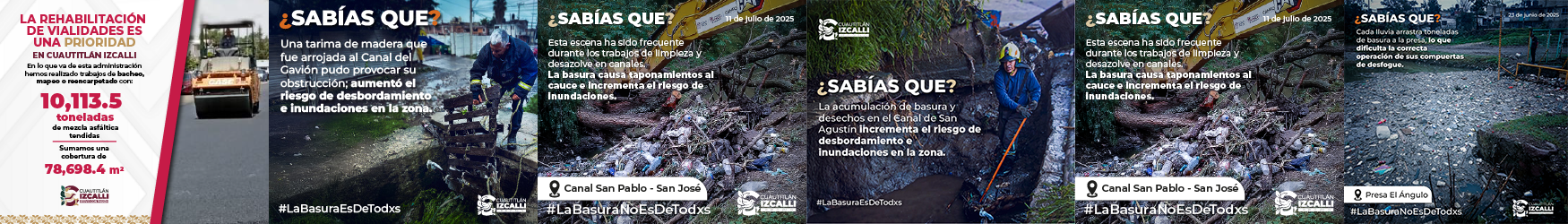Ante un mercado de la vivienda cada vez más roto, una idea se abre paso en Cataluña: prohibir las compras para invertir
Cataluña está estudiando los pros, los contras y la viabilidad de una medida controvertida para paliar la crisis residencial: restringir la compra de casas que se adquieren como inversión. De momento es únicamente eso, una idea analizada por un grupo de trabajo constituido por el Govern de Salvador Illa y los Comunes, pero ha generado expectación. El equipo ha empezado a trabajar esta semana en la sede de la Conselleria de Territori y su objetivo es tener un primer informe entre finales de año y comienzos de 2026, de cara al siguiente paso: pensar cómo plasmarlo a nivel legislativo, con propuestas que tendrán que trasladarse al Parlament.
«Hay que dar una respuesta inmediata», reivindican sus impulsores.
«Competencia desleal». La idea es frenar (al menos en parte) el profundo desequilibrio entre oferta y demanda de vivienda y la crisis residencial que vive la comunidad, al igual que otras regiones de España. Según Idealista, solo durante el último año Cataluña ha visto cómo los precios aumentaban un 7,1% en el mercado del alquiler y un 9,7% en el de compraventa. Con ese telón de fondo, agravado por la presión del alquiler vacacional y los contratos de temporada, la comunidad ha sido escenario de manifestaciones en defensa del derecho a la vivienda.
Desde Comuns se habla incluso de la «competencia desleal» ejercida por fondos de inversión que adquieren propiedades «al contado» (el partido recuerda que el 60% de las compras en España se hacen sin hipoteca de por medio) en busca de buenas rentabilidades. El objetivo del grupo de trabajo del Govern es atajar esa ‘fuga’ de pisos para evitar «la especulación» y retenerlos en el mercado a disposición de familias que quieran habitarlos. En resumen: evitar la «compra especulativa».
¿Es algo nuevo? La creación del grupo de trabajo sí. La idea y la resolución del Govern, no. Hace unas semanas Illa ya avanzó su intención de estudiar «a fondo» la posibilidad de restringir aquellas compras de apartamentos que se hagan con fines especulativos, no para emplearlas como vivienda. Probablemente la formación más beligerante en la materia es sin embargo otra: los Comuns, que hace unas semanas anunció su intención de llevar esa misma cruzada a diferentes administraciones de Cataluña, incluida una propuesta en el Parlament para limitar las compras.
En realidad la idea no sale de la nada. Se basa en un informe reciente encargado por el Plan Estratégico Metropolitano de Barcelona (PEMB) y elaborado por el jurista Pablo Feu, experto en derecho administrativo y urbanístico y profesor de la Universidad de Barcelona (UB), que aborda precisamente ese tema: si resulta o no «legalmente viable» poner límites a aquellas compras de vivienda que se hacen con mentalidad de inversor, no para convertirlas en hogares y usarlas como residencia.
«Es viable». El documento es interesante sobre todo por dos razones. Para empezar porque su autor concluye que el veto a esa clase de compras puede tener amparo legal. La segunda, porque deja claro que antes deben cumplirse una serie de condiciones relacionadas con el contexto. «El informe concluye que es viable restringir la adquisición de inmuebles para uso especulativo, una práctica que, según la jurisprudencia reciente del Tribunal Constitucional, puede ser limitada ante ‘la situación excepcional de pérdida del derecho de acceso a la vivienda por la mayoría de la población'», recoge el PEMB en su comunicado sobre el estudio.
¿Pero qué dice el informe? Que al igual que la limitación de los precios del alquiler, el veto debe respetar ciertas condiciones: se aplicaría solo en Zonas de Mercado Residencial Tensionado (ZMRT), previstas en la Ley por el Derecho a la Vivienda de 2023 y donde únicamente se permitiría adquirir vivienda para «uso habitual y permanente» del propio comprador, lo que reduce cualquier enfoque inversor. «El objetivo es frenar las operaciones especulativas que contribuyan a vaciar los centros urbanos y elevar los precios por encima de la capacidad adquisitiva de la población», reflexionan desde el Pla Estratègic.
La letra pequeña. El informe también habla de ciertas «excepciones», una letra pequeña que busca garantizar el «equilibrio y proporcionalidad» de la prohibición. Por ejemplo, contempla que se puedan adquirir edificios enteros siempre y cuando sus apartamentos se arrienden como «alquileres habituales» durante cierto período de tiempo, manteniéndolos fuera del mercado vacacional o los arrendamientos de temporada. ¿Cuánto tiempo duraría esa limitación? Desde el PEMB se habla de entre cinco o siete años, dependiendo de si compra un particular o sociedad.
También se permitiría la compra de segundas viviendas fuera de la localidad en la que reside el propietario, incluso en zonas consideradas como «tensionadas», pero la operación se condicionaría a un requisito crucial: que la casa o apartamento se dediquen a uso personal, no a alquiler o inversión. El Periódico asegura que hay otra excepción relacionada con quienes compran para familiares cercanos.
¿Y el encaje legal? El informe divulgado por PEMB es solo eso, un informe, un documento teórico presentado justo antes de que se constituya el grupo de trabajo del Govern y los Comunes, pero desliza unas cuantas ideas interesantes. El estudio centra el foco en las zonas de «mercado tensionado» y en Cataluña (al menos así era hace un año) hay unos 271 municipios con esa consideración. Un número significativo de localidades que abarcarían casi el 90% de la población.
La otra razón es que su autor insiste en el encaje legal de las propuestas. «Las administraciones públicas pueden intervenir en el mercado inmobiliario. Es una medida posible porque tiene causa justificada y porque es delimitada en espacio y tiempo», reivindica Feu. El estudio asegura de hecho que la medida podría trasladarse tanto a nivel autonómico como estatal y local, «aprovechando las competencias que ya existen en materia de vivienda y urbanismo».
En cuanto al escenario internacional, la entidad asegura que no hay dudas sobre su encaje en la legislación comunitaria. «Países como Dinamarca, Croacia, Finlandia o Malta ya han implementado medidas similares», añaden desde el PEMB.
Imágenes | Florian Schmid (Unsplash) y Arturo Martínez (Unsplash)