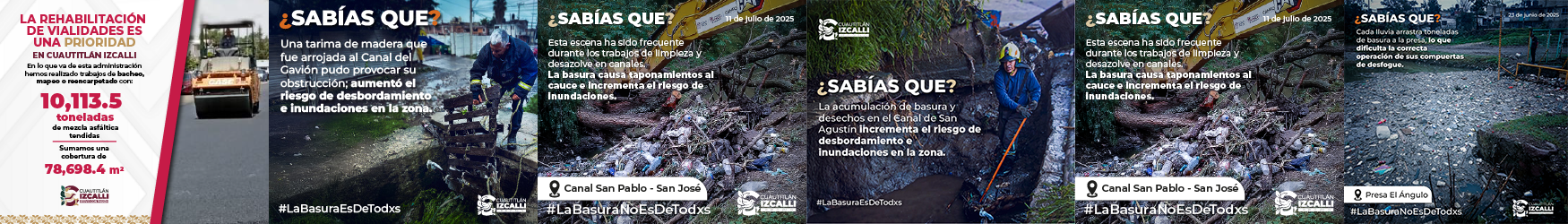"Disruptor endocrino" es el nuevo "microplástico": hemos pasado de diagnósticos médicos a adoptar etiquetas virales

Las redes sociales han cambiado la forma en que entendemos, compartimos y tememos por nuestra salud. En este ecosistema acelerado, ciertas expresiones nacidas en la ciencia —o en sus márgenes— se propagan con una rapidez asombrosa. Todos hemos escuchado palabras como microplásticos, cortisol o, la más reciente, disruptores endocrinos. Términos fríos, técnicos, que sin embargo arden en TikTok e Instagram, convertidos en explicaciones universales para síntomas difusos. Así, dejan de ser un término biomédico y se transforman en algo más: una etiqueta identitaria, una causa, un refugio frente a la incertidumbre.
De palabra científica a hashtag viral. El fenómeno no es nuevo. Cada cierto tiempo, una palabra de la jerga médica se cuela en el discurso cotidiano, amplificada por vídeos cortos y narrativas emocionales. De hecho, recientemente el gobierno chino ha comenzado a regular a los influencers que hablan de salud, exigiendo credenciales o bloqueando terminología imprecisa. La medida ilustra el poder de estos términos: ya no se quedan en el laboratorio, sino que atraviesan la cultura popular.
Como explica la psicóloga Alejandra de Pedro a Xataka, las plataformas “no solo amplifican términos porque sean nuevos, sino porque te retienen dentro”. En TikTok, comenta, si alguien escribe “disruptor endocrino” en los comentarios, la app lo resalta en azul para invitar a la búsqueda. “Y de ahí entras en un agujero de vídeos sobre el tema. La plataforma quiere que pases más tiempo, no que aprendas más”, señala. Además, la lógica del algoritmo se mezcla con la del ser humano: la curiosidad, el miedo, el deseo de control. Según el psicólogo Sergio Traver también consultado, la viralización se explica por dos factores simultáneos: la novedad (“atrae atención”) y la simplificación (“si además esto soluciona un problema, impacta más en nosotros”).
Diversas investigaciones confirman que la difusión de información incorrecta o simplificada sobre salud en redes es alta. Una revisión sistemática halló que los temas más virales eran vacunas, enfermedades crónicas y dietas, y que la propagación de desinformación alcanzaba hasta el 87% en algunos casos. Cuanto más “creíble” parece un contenido —y menos daño aparenta causar—, mayor es su difusión.
¿Palabras virales o autoridad? Las palabras virales no son inocentes etiquetas, funcionan como símbolos: evocan autoridad (suenan científicas), ofrecen explicación (aunque simplificada) y generan comunidad. Traver señala que el sistema de creencias es clave: los términos biomédicos tienen mayor impacto porque “aceptamos” el sistema médico como legítimo. De Pedro añade que hay un componente de “autoridad prestada”: si digo “disruptor endocrino”, suena técnico, difuso, el usuario no suele cuestionar la fuente.
Por eso, un término de salud viralizado puede convertirse en una especie de refugio lingüístico, una fórmula para nombrar lo que nos preocupa sin necesidad de entrar en matices. En tiempos de incertidumbre —pandemia, crisis climática, saturación informativa—, estos términos actúan como amuletos: dan nombre al miedo, lo hacen compartible, crean comunidad: “yo también lo sé”, “yo me cuido”. Traver comenta que compartir estos términos puede dar validación (“me identifico con esto”), y De Pedro habla de la búsqueda de identidad/pertenencia que actúa en el fondo.
La función social del término. En un mundo donde el miedo a lo desconocido es alto (post-pandemia, mediatización de la salud, crisis ecológica), estos términos ofrecen algo que muchos demandan: respuestas rápidas, etiquetas que limpian la ambigüedad, comunidad. De Pedro lo describe así: “Si una persona está angustiada y yo le digo que es todo culpa de los ‘traumas’ (sin explicar bien qué es eso), voy a poder darle una pseudoexplicación… Al usar un término de moda en salud hay una sensación de control, de saber algo que no sabían otros”. Traver lo complementa señalando que “cuando alguien nombra microplásticos, nos acordamos de aquella noticia que relacionaba con el cáncer… Esos términos generan una red de asociaciones que despiertan miedo y estas emociones se han relacionado con respuestas más rápidas, de búsqueda de información”.
Y ahí está el kit de la cuestión: la emoción —miedo, indignación, ansiedad— no es el error, es el combustible. Estudios recientes demuestran que los rumores falsos en salud se difunden más rápido que la información verdadera cuando transmiten emociones fuertes (por ejemplo, condena, indignación) que apelan a lo moral. Además, entra en juego el sesgo de confirmación: tendemos a creer primero lo que encaja con nuestras ideas previas. De ese modo, el usuario busca y comparte solo aquello que refuerza su visión del mundo, cerrando el círculo de la viralización.
Viralización vs veracidad. El problema llega cuando la simplificación se convierte en distorsión. La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha advertido del peligro de las infodemias: la sobreabundancia de información —correcta o no— que confunde más de lo que orienta. Las revisiones científicas, como las publicadas en Health Promotion International y PLOS ONE, coinciden en que las redes sociales son terreno fértil para la difusión de desinformación sanitaria, sobre todo cuando se apela a la emoción antes que a la evidencia.
Traver lo resume así: “Los conceptos técnicos rara vez explican el porqué de algo, solo delimitan probabilidades. Pero en redes se transforman en certezas cerradas”. Y De Pedro añade: “Se genera una falsa ilusión de conocimiento. Las personas creen entender lo que no entienden y empiezan a desconfiar de los profesionales”. El resultado es un escenario donde la ansiedad alimenta la búsqueda de explicaciones, y las redes ofrecen respuestas tan rápidas como inexactas.
Y llegan los influencers. La difusión de estos términos no es casual. Las plataformas priorizan la retención, la interacción y los ganchos emocionales. El auge de los influencers de salud ha multiplicado este fenómeno. Algunos hacen un trabajo riguroso de divulgación; otros, no tanto. “El problema está en quienes ponen por delante el share a la evidencia científica”, advierte Sergio Traver.
Los estudios confirman que los contenidos falsos o virales circulan con más facilidad si evocan emociones morales, si parecen creíbles y si no resultan excesivamente dañinos. Un estudio publicado en Nature muestra que los posts virales pueden modificar significativamente el comportamiento del usuario a corto y largo plazo. En síntesis, la viralización de la salud funciona en la intersección de cuatro elementos: término técnico, emoción, algoritmo y audiencia vulnerable. Un cóctel es muy difícil de controlar.
Lo que está en juego. La consecuencia más preocupante no es solo la confusión, sino la desconfianza. De Pedro advierte que el exceso de información simplificada está erosionando la credibilidad de los profesionales: “Algunos pacientes creen saber más que sus médicos porque han visto un vídeo que lo explicaba ‘fácil’. Y eso alimenta la soberbia informativa y el desencuentro”.
A nivel social, el riesgo es doble: por un lado, las “palabras comodín” (trauma, ansiedad, hormona, disruptor) se usan como diagnóstico total; por otro, proliferan tratamientos alternativos sin evidencia. “En el mejor de los casos son inocuos; en el peor, dañinos”, advierte.
Una responsabilidad compartida. No se trata simplemente de “lo que vale” o “lo que no”, sino de una oportunidad para hacer mejor comunicación de salud. Los creadores de contenido deben cuidar el lenguaje, evitar simplificaciones absolutas y advertir de los límites: como recomienda Traver, “consultar fuentes fiables e información contrastada”. Los consumidores deben desarrollar espíritu crítico: como dice de Pedro: “No consumir solo de forma pasiva, sino preguntarse quién habla, cómo lo está contando y qué evidencia hay detrás”.
Las plataformas y los medios tienen responsabilidad para no priorizar solo el engagement, sino también la integridad, la claridad y la calidad. Y los comunicadores sanitarios tienen que aceptar que vivimos en un ecosistema de consumos rápidos, pero sin renunciar a la precisión. Como apunta de Pedro, “si soy completamente riguroso quizá pierdo audiencia; si soy demasiado simplista, pierdo credibilidad”. Entre el miedo y la curiosidad, la salud necesita algo tan poco viral como es el pensamiento crítico.
Imagen | Unsplash
Xataka | La mayor colección de malformaciones de España está a punto de cerrar. ¿El motivo? 23.000 euros