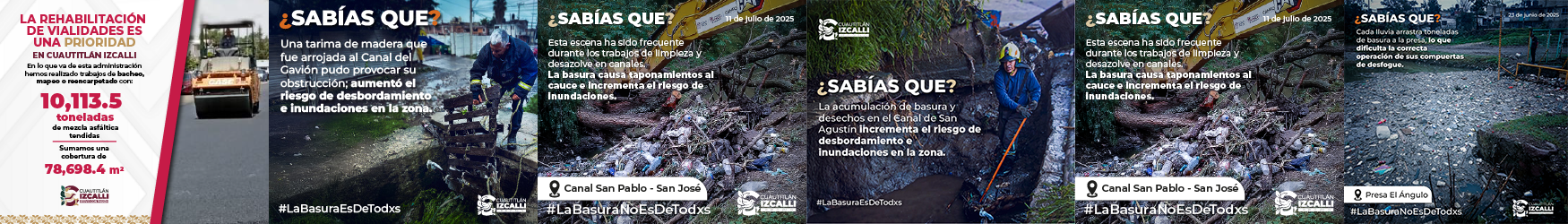POR: EL HUSMEADOR

El Ojo que Todo lo Ve: ¿Seguridad o Jaula Invisible en México?
En un país donde el crimen organizado siega más de 30 mil vidas al año, la promesa de una inteligencia nacional más efectiva suena como un alivio. La recién aprobada Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública —llamada “Ley Espía” por sus críticos— busca centralizar datos biométricos, geolocalizaciones y registros telefónicos para combatir el narcotráfico y el terrorismo. El gobierno de Claudia Sheinbaum la presenta como una herramienta precisa, limitada por jueces y enfocada en delitos graves. ¿Quién se opondría a capturar a un capo antes de que actúe? Sin embargo, como en otros experimentos globales de vigilancia masiva, la frontera entre protección y control se desvanece con facilidad. México no inventa nada nuevo; solo se suma a un camino que ha traído problemas en otros países. La ley no nace de la nada. Es una evolución de reformas como la de 2014 en telecomunicaciones, que ya obligaba a guardar datos por dos años, y del escándalo de Pegasus, el software espía comprado por México en 2011 por millones de dólares para vigilar ilegalmente a periodistas, activistas y opositores. Hasta 2023, el Ejército —hoy parte de la Guardia Nacional— buscaba herramientas similares, infectando teléfonos de defensores como Raymundo Ramos en Tamaulipas. La Suprema Corte invalidó en 2023 una norma que permitía intervenciones sin orden judicial, pero la nueva ley abre resquicios: permite acceder a datos sin mandato judicial previo en “casos excepcionales”, centralizados en la Secretaría de Seguridad con control militarizado. En teoría, incluye notificaciones y destrucción de datos innecesarios, pero en la práctica, ¿quién supervisa al vigilante en un sistema donde el INAI está debilitado y la opacidad es común?
Miremos experiencias internacionales para entender los riesgos. Otros países con sistemas similares han pagado un alto costo: avances en seguridad, pero a expensas de libertades erosionadas y abusos sistemáticos. En China, con su red de 415 millones de cámaras para 2022, (una por cada dos habitantes) y un sistema que integra datos de aplicaciones con biometría, se promete “armonía social”. El resultado: disidentes silenciados, minorías como los uigures en campos de reeducación bajo vigilancia constante y una privacidad inexistente, exportada a 180 países a través de empresas como Hikvision. Human Rights Watch documenta detenciones arbitrarias y control totalitario disfrazado de “prevención del crimen”. ¿Queremos eso en México, donde ya existe un historial de “Gobierno Espía” contra la prensa?
En Rusia, el sistema SORM permite al FSB interceptar comunicaciones sin límites claros, violando el derecho constitucional a la privacidad. Creado para combatir el terrorismo tras conflictos en Chechenia, se usa ahora para aplastar disidencia: opositores como Alexei Navalny fueron rastreados y envenenados, periodistas censurados y elecciones manipuladas con datos masivos. Privacy International lo describe como una “sociedad de vigilancia endémica”, con arrestos por “contactos con el exterior”. El saldo: más control estatal, pero menos confianza pública y fuga de talentos que daña la economía.
Incluso en democracias, los resultados son preocupantes. En Estados Unidos, las revelaciones de Edward Snowden en 2013 sobre el programa PRISM mostraron cómo se recolectaban datos de llamadas, correos y ubicaciones sin órdenes judiciales amplias. Creado tras el 11-S para prevenir atentados, derivó en operaciones de espionaje global, incluso contra aliados. El costo: pérdida de privacidad cotidiana, demandas de organizaciones civiles y una caída en la calificación de privacidad de EE.UU. a “endémica”. Sí, hubo capturas de terroristas, pero también abusos contra minorías y activistas que han profundizado divisiones sociales.
En el Reino Unido, con la mayor red de cámaras del mundo y una ley de 2016 que obliga a retener datos por un año, se buscaba prevenir ataques. Pero ha derivado en vigilancia de protestas sin justificación, filtraciones masivas de datos y críticas de la ONU por crear una “sociedad de vigilancia”. Grecia, en cambio, destaca por controles judiciales estrictos, mostrando que el problema no es la tecnología, sino la falta de rendición de cuentas.
México no es China ni Rusia, todavía. Nuestra Constitución protege las comunicaciones (artículo 16) y la Suprema Corte exige órdenes judiciales. Pero una ley que centraliza datos en manos militares, sin transparencia clara ni sanciones efectivas, nos pone en riesgo. Pegasus costó 60 millones de dólares y no hay culpables; ¿cuál será el precio de esta “inteligencia”? Periodistas como Carmen Aristegui, espiados en 2015, aún esperan justicia. Los colectivos de desaparecidos protestan con razón, no por miedo infundado, sino por un historial de abusos como el del “Ejército Espía”. Es razonable querer frenar al crimen, pero la solución no puede ser un cheque en blanco. Por eso, urge reformar la ley ahora: exigir notificaciones obligatorias a los vigilados, auditorías independientes por organismos civiles y prohibir el uso de datos biométricos sin una orden judicial clara y específica. Sin estas medidas, no solo fallaremos en combatir el narcotráfico, sino que construiremos una prisión invisible donde la libertad será la primera víctima. El Congreso, que aprobó esta ley a toda prisa, debe escuchar a la ciudadanía y actuar antes de que la vigilancia masiva se normalice. México necesita seguridad con transparencia, no un sistema que nos convierta a todos en sospechosos perpetuos.