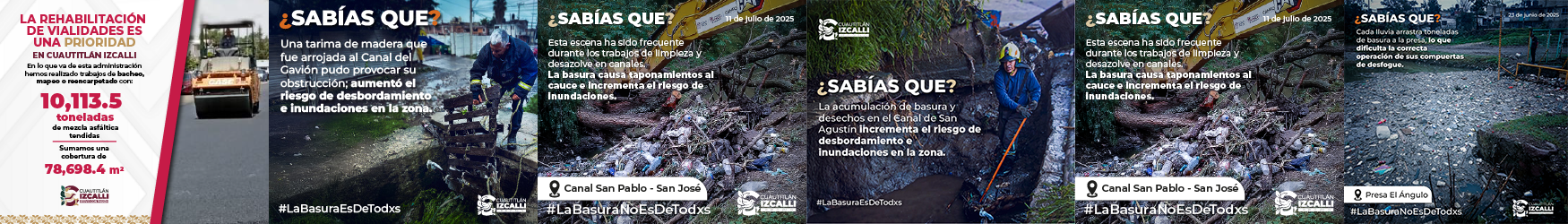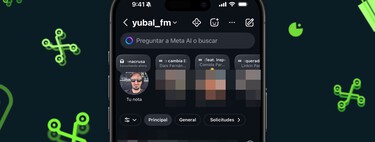Detrás del Nobel de Medicina de este año hay toda una lección de política científica para España y no parece que la vayamos a aprender
Llegan los Nobels y, como cada año, los medios se llenan de reportajes sobre por qué a España se le resisten los grandes premios científicos del mundo contemporáneo. Y no es mentira: el último español en ganar uno de ciencias, Severo ochoa, lo hizo hace 66 años. Siendo un país relativamente importante a nivel internacional, es un problema real.
Lo que no sospechábamos es que el Instituto Karolisnka iba a dejar tan claro lo ‘real’ que es ese problema.
Un detalle poco resaltado. A estas alturas de la semana, la historia del Nobel de medicina de 2025 se ha contado por activa y por pasiva; pero hay detalle en el que merece la pena detenernos.
A finales de la década de los 80 y principios de los 90, Shimon Sakaguchi descubrió un subconjunto de linfocitos T que no atacaban a nada ni a nadie. Eran una especie de «policía antidisturbios» del sistema inmunitario: suprimían la actividad de otros linfocitos T.
El hallazgo fue trascendental, pero lo que vino después fue un enorme silencio.
¿Silencio? ¡Pero si le acaban de dar el Nobel! Se lo acaban de dar ahora, pero no fue un camino de rosas. La idea de Sakaguchi tenía sentido, pero nadie tenía muy claro por qué pasaba eso. Y, de hecho, mucha gente se mostró vehementemente en contra de sus tesis.
Tuvo que pasar casi una década para que dos equipos distintos llegaran a la misma conclusión: el investigador japonés llevaba razón y la calve de todo el entuerto estaba en el gen FOXP3. Parece una cuestión menor, pero «este doble descubrimiento, el celular de Sakaguchi y el genético de Brunkow y Ramsdell, ha cambiado por completo el paradigma de la inmunología y ha abierto dos grandes vías terapéuticas con un potencial inmenso».
La pregunta relevante en España. Todo esto está muy bien, pero la pregunta realmente relevante para nuestro país es por qué en 2020, cuando el Nobel de química premió CRISPR no siguió la misma lógica.
Porque sí, hay grandes diferencias entre un descubrimiento y el otro: mientras aquel premió a la herramienta tecnológica, este ha premiado el descubrimiento de las bases científicas fundamentales. Pero a nadie se le escapa que la narrativa del premio no es solo una explicación: es un marco que justifica las inclusiones y las exclusiones.
El «olvido» del Nobel de 2020. El mismo Francis Mojica nos explicó que «cuando descubrimos CRISPR, me dije: «esto va a ser una locura en biología» y luego no pasó absolutamente nada». De hecho, esa «nada» duró muchos años. Años en los que CRISPR parecía una curiosidad científica sin mayor importancia y trabajar en el tema, como hizo Mojica, era visto como una excentricidad.
Y finalmente, cuando llegó el premio, se centró en «el desarrollo de un método de edición génica (CRISPR-Cas9)» y se les concedió a las dos investigadoras que descubrieron que podíamos usar el mecanismo a nuestro favor; pero nadie se acordó de la persona que descubrió ese mecanismo.
Y sería ingenuo no preguntarnos por qué. Incluso si no podemos saber qué pasó realmente (el proceso de elección del premio es opcado durante 50 años), es un buen momento para comparar las abismales diferencias que hay entre la política de investigación de España y la de Japón.
Mientras en el país del sol naciente, lleva desde los años 90 invirtiendo en «diplomacia científica»; mientras que España ha hecho algún esfuerzo aislado, sí; pero insuficiente.
No se trata de elaborar intrincadas teorías de la conspiración. Está claro que no podremos decir qué habría pasado si Francis Mojica fuera japonés, pero sí podemos preguntarnos qué factores extra-científicos intervienen en este tipo de premios y qué está haciendo España para poner en valor su contribución a la ciencia contemporánea actual.
Es decir, no sólo qué recursos se dedican a investigación; sino cuál es el ‘soft-power’ de España, qué recursos pone para visibilizar a nuestros investigadores, para extender relatos favorecedores o para amplificar la labor de nuestros equipos.
La respuesta a todo esto, me temo, es «demasiado poco».
Imagen | Ryan Faulkner | Daniel Prado