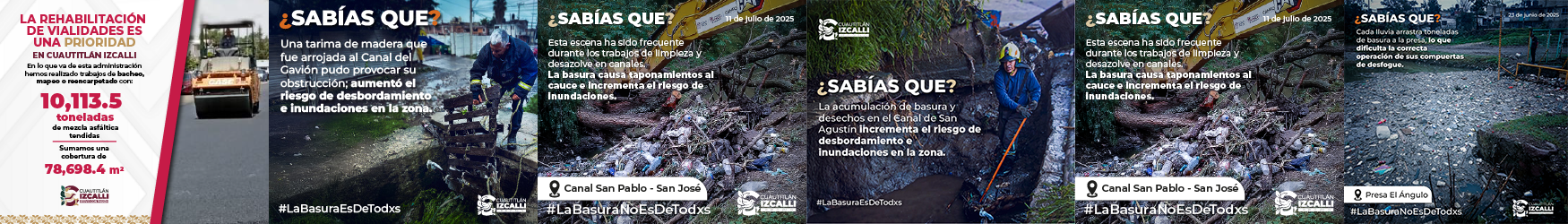Inspirados en los acueductos romanos Rusia tuvo una idea contra las sequías. El problema es que le añadió bombas nucleares
La historia tuvo lugar en la década de 1970, cuando la Unión Soviética lanzó uno de los proyectos de ingeniería más ambiciosos y descabellados de su historia: desviar el curso de los grandes ríos siberianos para que, en lugar de fluir hacia el Ártico, transportaran sus aguas hacia las áridas regiones del sur, como Asia Central y el sur de Rusia. El problema fue la solución para lograrlo: recurrieron a explosiones nucleares “pacíficas” para excavar canales colosales.
La epopeya imposible. Como decíamos, para llevar a cabo semejante plan los planificadores soviéticos no escatimaron en métodos extremos. El episodio más emblemático fue el experimento denominado como “Taiga” de 1971, en el que tres dispositivos nucleares equivalentes a las bombas de Hiroshima detonaron simultáneamente bajo tierra para crear un canal que conectara las cuencas de los ríos Pechora y Kama.
¿Qué ocurrió? Que lo único que quedó fue el hoy conocido como Lago Nuclear, un cuerpo de agua aún radiactivo en medio del bosque boreal, y un ambicioso sueño que terminó siendo un fracaso monumental. A pesar del uso de explosivos de baja fisión, las detonaciones llegaron a ser detectadas hasta en Suecia y Estados Unidos, desatando condenas internacionales por violar el Tratado de Prohibición Parcial de Ensayos Nucleares.
La lógica soviética. La idea de redirigir ríos en realidad no era nueva: ya a finales del siglo XIX, pensadores como Igor Demchenko soñaban con inundar las depresiones del Caspio y el Aral para mejorar el clima. Bajo Stalin y, más adelante, durante la Guerra Fría, el proyecto adquirió un nuevo impulso. Para los soviéticos, el inmenso caudal de agua que fluía hacia el deshabitado norte era un desperdicio intolerable.
En cambio, llevarla al sur podía convertir a Asia Central en un vergel agrícola, salvar al moribundo mar de Aral y, de paso, afirmar el poder soviético sobre las repúblicas centroasiáticas. Con el respaldo de casi 200 institutos científicos y decenas de miles de personas, se planearon canales de hasta 1.500 km para desviar un 10% del agua de los ríos Ob e Irtish hacia Kazajistán, Uzbekistán y Turkmenistán. Inspirados por hazañas como los acueductos romanos y convencidos de que el hombre debía someter a la naturaleza, los dirigentes proyectaban completar la obra titánica para el año 2000.
La caída del mito hidráulico. Sin embargo, la magnitud del proyecto provocó una reacción sin precedentes. Durante los años 80, la oposición de científicos, escritores e intelectuales se transformó en una de las primeras campañas medioambientales masivas en la historia de la URSS. Figuras como el hidrólogo Serguéi Zalyguin denunciaron no solo el coste exorbitante y el escaso sustento científico del plan, sino también los impactos ecológicos catastróficos que traería: alteraciones climáticas, pérdida de hábitats únicos, inundación de sitios culturales, e incluso posibles cambios en la formación del hielo siberiano.
El golpe final llegó con el tristemente famoso desastre de Chernóbil en 1986. La tragedia, que evidenció los riesgos del poder nuclear mal gestionado, desvió recursos y atención política, y apenas cuatro meses después, Mijaíl Gorbachov canceló formalmente el plan de inversión fluvial. Para algunos, fue una respuesta a la presión ambientalista, pero para otros, simplemente el reconocimiento de que la URSS ya no podía costearlo.
Idea zombi. Aunque el proyecto parecía enterrado junto con la propia Unión Soviética, contaba la BBC que su espíritu ha persistido. A lo largo de las décadas, figuras como el exalcalde de Moscú Yuri Luzhkov han abogado por retomarlo. Y en febrero de 2025, dos científicos rusos volvieron a defender la idea en un diario nacional, argumentando que los avances técnicos actuales y la reorientación geopolítica de Moscú hacia Asia lo hacían más viable.
Algunos incluso han sugerido que reducir la descarga de agua tibia al Ártico podría mitigar el cambio climático, aunque estudios como el del oceanógrafo Tom Rippeth advierten lo contrario: alterar el flujo de los ríos podría desestabilizar la estratificación del Océano Ártico y acelerar el deshielo.
Recurso como identidad. Si se quiere también, más allá de sus justificaciones técnicas o ecológicas, el proyecto de reversión fluvial representa una visión profundamente imperial: Rusia como una potencia que domina no solo territorios, sino recursos vitales. La posibilidad de transferir agua hacia China, por ejemplo, encajaría con el modelo extractivista que ha definido al país durante siglos.
Como señalaba el historiador Paul Josephson, se trataba de una forma de colonización interna, de «modernizar» Asia Central mediante obras públicas y asentamientos eslavos, imponiendo al paisaje el sello del Estado soviético. Esa mentalidad perdura y, para algunos, el agua siberiana sigue siendo un tesoro subutilizado que algún día debe canalizarse hacia el desarrollo económico y el poder político.
Legado radioactivo. Es la última de las patas a analizar por los eventos que tuvieron lugar. Hoy, el Lago Nuclear permanece como uno de los pocos vestigios visibles de esta colosal fantasía hidráulica. Aunque los niveles de radiación han disminuido, algunas zonas siguen siendo peligrosas. El lago, rodeado por montículos de tierra y señales oxidadas de advertencia, es visitado por curiosos como el bloguero Andrei Fadeev, que lo describía a la BBC como “un lugar hermoso, aparentemente tranquilo, pero con cicatrices invisibles”.
Como alegoría, el paisaje encapsula la ambición fuera de contexto del proyecto: transformar ríos con bombas atómicas, doblar la voluntad de la naturaleza con explosiones subterráneas y convertir el agua en una herramienta de dominio geopolítico.
Sorprendentemente, medio siglo después, la idea no ha muerto del todo.
Imagen | Dmitry Terekhov, Sentinel